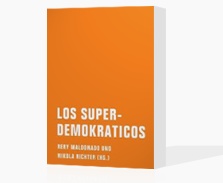Dicen que no existe Cuba Libre sin Amargo de Angostura. Suena a consigna política, pero en realidad se trata de la receta de un cóctel: Coca-Cola, ron y unas cuantas goticas del amargo aromático hecho por primera vez en Angostura, la misma ciudad desde la cual Simón Bolívar soñó o tuvo su insomnio más famoso: la Gran Colombia. Dicen que en todo bar de verdadero prestigio debe haber una botellita del amargo hecho en la antigua Angostura, mejor conocida a partir de 1846 como Ciudad Bolívar.
Casi no recuerdo la Ciudad Bolívar de hoy, hace dos años o más que no piso sus calles atiborradas, pero en mis evocaciones a distancia prevalece el Orinoco inaudible por la proliferación de ruidos de la calle, los buhoneros estrepitosos, los negocios empachados de baratijas, los pasillos techados, los balcones, las complicadas rejas y celosías. Recuerdo también una lancha que cortaba al río en dos para traer gente desde un pueblo extraviado en la otra orilla. Era más bien un bote con motor que atracaba entre las piedras, en un puerto improvisado. Recuerdo que la gente se bajaba entre malabarismos, las manos llenas de maletas y bolsas, trastabillando en lo agreste de las piedras. Sin embargo, antes eran barcos descomunales los que navegaban a lo largo del Orinoco hasta llegar allí, sorteando remolinos, corrientes y toninas. Atracaban en un puerto de madera y los pasajeros no tenían que hacer acrobacias. Naves que entraban por el delta del río, venían desde el mar Caribe, de Trinidad, de Inglaterra. Traían y llevaban cosas. Traían gente, mucha gente: mercenarios ingleses, médicos alemanes, aventureros soñando con El Dorado, criollos y españoles. Algunos barcos traían libros, instrumentos musicales, manos, armas. Otros se llevaban todo lo que podían.
Hace más de 150 años, uno de esos grandes barcos trajo a Johann Gottlieb Benjamín Siegert, médico alemán que venía a encargarse de la epidemia de cólera que estaba desolando al poblado y de los heridos que iban dejando las guerras posteriores a la independencia. En el punto más angosto del río, aquel médico fue nombrado Cirujano General del Hospital Militar por el mismísimo Simón Bolívar. Allí, en medio de la barbarie de las guerras, este alemán creó un medicamento hecho de frutas, raíces, semillas y cortezas para aplacar los ardores del cólera y otras epidemias cuyos nombres eran aún desconocidos. El preparado fue tan famoso y tan requerido que el médico alemán abandonó el hospital y se dedicó sólo a fabricar su pócima secreta. Las botellitas se iban en cajas repletas en las fauces de aquellas ballenas de madera. Seguían el curso del río, se estremecían con los saltos del delta y finalmente llegaban al Caribe. Algunas tocaban puerto en Trinidad, antes de seguir viaje hasta Caracas. Otras seguían rumbo a algún puerto europeo. De pronto aquel brebaje dejó de ser sólo un remedio y se comenzó a usar para realzar el sabor de sopas y cócteles.
Años después el Amargo de Angostura se fue definitivamente por el mismo río que había traído a su inventor. Los hijos del alemán huyeron de Venezuela, de todas las guerras que se sucedían las unas a las otras, de los caudillos que se deponían los unos a los otros. Llegaron a Trinidad y allí se quedaron. Se me ocurre que el amargo de Angostura se fue y se llevó cierta dulzura, cierto sueño de ciudad cosmopolita con el que se consolaba la vieja Ciudad Bolívar. Tiempo después el río se secó de barcos. Se acabó el comercio, el contrabando, la navegación de los grandes navíos hasta Ciudad Bolívar. Tal parece que ahora sólo hay lanchas que llevan y traen la gente de aquel pueblo en la otra orilla, personas que vienen a comprar bastimentos o a trabajar. Desembarcan sin puerto y probablemente toman su Cuba Libre sin Amargo de Angostura.

 Temas
Temas