La vecina de mi abuela juró hasta la muerte que dos de sus hijos eran del mismo padre, aunque había evidencias circunstanciales y físicas que indicaban lo contrario. Uno era moreno y de ojos rasgados, silencioso, tranquilo, igualito al vecino. El otro era rubio y revoltoso, dispuesto a pelearse con cualquiera para defender la mitología familiar a puño cerrado.
Ser inmigrante es tener dos historias. Y teniendo más de una, se conoce que cada historia se compone de más o menos los mismos ingredientes: hechos comprobados, aspiraciones grandiosas, vergüenzas pueblerinas y orgullos mal encaminados. Y ante la duda, no falta un puño cerrado para mantenerlo todo vigente. La historia es la mitología que la gente necesita para sobrevivir hasta el final del día.
Vine a los Estados Unidos sintiéndome agredida por los antecedentes. Creciendo en una familia centroamericana de izquierda, con amigos de izquierda y libros de izquierda, nuestra visión de los Estados Unidos siempre fue una: la política. Nuestra historia conjunta es la de la explotación de los recursos y el apoyo a los regímenes violentos, el aplastamiento de los movimientos populares y el sostén de las dictaduras. El turismo depredador, la basura cultural, la atolondrada guerra contra las drogas. Vine preparada para el racismo, el egoísmo y el consumo, porque esa era la mitología que necesitaba para poder venir. Estaba menos preparada para la solidaridad, el respeto, la profunda alegría, las luchas de los invisibles. En fin, para las sorpresas de la historia.
En mis primeros meses de inmigrante, sin poder trabajar legalmente, me dediqué a andar por la ciudad y para establecer alguna prueba de residencia, lo primero que hice fue sacar un carné de la biblioteca pública. En mi país de origen las bibliotecas públicas son un agradable recuerdo del pasado, como los telégrafos. Sabemos que fueron importantes, útiles y posiblemente queden algunas en funcionamiento, pero la falta de uso (eso, y que carecen de todo presupuesto) básicamente las han borrado del imaginario colectivo. En esta biblioteca enorme, rodeada de personas sin hogar que merodean por los pasillos, me puse a leer.
La ciudad fue mi introducción sesgada a los Estados Unidos. Leí sobre la fundación de los jesuitas, sobre la fiebre del oro, sobre los marineros que se emborrachaban en un bar y despertaban en un barco camino a Shanghai. Leí a los poetas beat y hablé con hippies que protestaron en Berkeley en los 60s, los que marcharon por los derechos de los homosexuales junto a Harvey Milk. Recorrí los anónimos parques industriales donde vive la Internet. “San Francisco no es los Estados Unidos”, me advirtieron todos. Es verdad.
Ya trabajando con un grupo local me tocó viajar al centro de California, una extensa región agrícola donde el aire huele a alcachofas, a fresas y a espinacas. Conocí a dos de las numerosas familias de campesinos Hmong que inmigraron a principios de los ochenta. Conocí a una mujer salvadoreña recién llegada, que cosechaba cebollas bajo un sol alucinante. Vi los mapas de cuando todo esto era México y los inmigrantes eran los demás. Conocí Los Ángeles, una ciudad apocalíptica que, gracias a las maravillas del cine, se inventó un espacio-tiempo propio y esclusivo: una fábrica de historia.
Luego vino Nueva Inglaterra, donde está la historia que sale más en los libros norteamericanos, de señores con pelucas blancas. Aquí es donde fue a parar el Mayflower, que debió ser el navío más grande del mundo tomando en cuenta la cantidad de americanos que aseguran descender directamente de uno de los pasajeros. Descubrí que muchos estadounidenses aman la genealogía y se obsesionan por saber su origen, como mitología de apoyo. Los latinoamericanos generalmente nos encogemos de hombros y preferimos no alborotar a los monstruos del pasado.
Conocí Nueva York y Washington DC, donde las noticias dicen que está pasando la historia. No vi que pasara nada. No vi más que un montón de gente: gente pobre, gente de mucho dinero, gente con intereses pequeños, con responsabilidades enormes. Gente persiguiendo lo que cree que es la felicidad. Gente que extraña su hogar verdadero. Gente que nunca quiso venir, que se equivocó, o que no se podría ir jamás. Millones de historias individuales que de alguna forma, en los silencios entre una y la otra, van dibujando el curso de la historia colectiva.
Y una vez, en un otoño húmedo de pantano, conocí Nueva Orleans. Vi las cercas, los muros, los postes donde quedó marcada como una línea la altura del desastre de Katrina. Vi a un hombre tocando jazz y llorando, directo en el saxofón. Recordé a Harriet Jacobs, una esclava escondida por siete años en un ático estrecho, viendo a sus niños crecer esclavos por un agujerito en la madera. Por la ventana del tranvía me imaginé los uniformes de la esclavitud, las casas de la esclavitud, los dolores de la esclavitud que aún no se apagan y las extensas mitologías que hubo que inventarse para sostener la injusticia y la miseria por tantos siglos.
La próxima semana empezaré un viaje por algunos estados del centro de los Estados Unidos que parecen todos iguales en el mapa. Si las cosas salen bien atravesaremos Nevada, Utah, Wyoming, Nebraska, Iowa, Illinois y Michigan. No tengo idea de qué significa eso, supongo que tendré que encontrar alguna biblioteca. Tengo algunas referencias vagas, sé que veré un desierto, muchas planicies, un par de ciudades, muchos campos de maíz industrial. Sé que veré Detroit, la ciudad automotriz en decadencia que ha sido tomada por artistas y activistas, a falta de trabajadores. Voy detrás de la historia de un país que ya no existe.
La pobreza, la esclavitud, la exterminación de los pueblos indígenas, la opresión de las mujeres dejaron un país lleno de heridas, que no se termina de encontrar en su enorme territorio. Cuando yo llegué vine a un Estados Unidos destrozado por sus propias guerras, que terminó de cabeza en sus trampas económicas, donde millones y millones de vencidos han sido eliminados de los libros. Donde las personas sin hogar merodean los pasillos de la biblioteca pública. Un país escaso de esperanzas que a la vez insiste en un optimismo irritante y testarudo.
Poco a poco me voy haciendo mi propia mitología de este territorio que ahora es mi casa. Una combinación de lo que pensaba antes y lo que sé ahora. Aunque a veces pierdo la paciencia y no entiendo nada, me sentiría huérfana viviendo sin el abrazo de la historia, la mía propia, la que está en los libros, la que me cuenta la gente, la que voy fotografiando por la ventana del auto un domingo de carretera. Al final la historia soy yo, viviendo aquí con otros, empujando el mundo para donde va.

 Temas
Temas
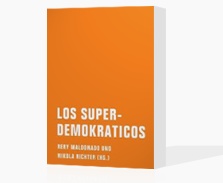



Excelente relato. Me toca sentir similares sensaciones. Vivo en Estados Unidos, pero mi relacion con este pais empezo a partir de un contexto de izquierda en Argentina. Este pais no deja de sorprenderme, maravillarme, hacerme llorar y reir. Creo que la immigracion y sus tal vez no dos, sino multiples historias nos genera esto.
Saludos.
Lalo
SpanDeutsch (Marcela):
„Ausgezeichnete Erzählung. Auch ich empfinde Ähnliches. Ich lebe in den Vereinigten Staaten, aber meine Beziehung zu diesem Land begann ebenfalls in einem linken Kontext in Argentinien. Dieses Land hört nicht auf, mich zu überraschen, mich in Bewunderung zu versetzen, mich zum Weinen und zum Lachen zu bringen. Ich glaube, dass die Migration und ihre möglicherweise mehr als zwei Geschichten dies in uns hervorruft.“
Como me ha pasado ya con otros textos de este superblog, no puedo sino identificarme con este también. Lo primero en lo que pienso cuando repaso mi historia de migrante sin querer, el primer recuerdo que me estremece una y otra vez, es la soledad fría y puntiaguda de una ciudad desierta de sonrisas, anónima de abrazos. En mi imaginario tercermundista, Alemania era una imagen perenne de guerra fría, de edificios metálicos y espesas brumas… sin embargo llegué en verano y me asombré del sol y de los colores, que aunque opacos, allí estaban. Ahora trato –como tú, Lena– de reinventarme de interculturalidades y de todas maneras, mis raíces siguen donde deberían estar.
Spandeutsch (Marcela):
„Wie auch mit anderen Texten in diesem Superblog, kann ich mich auch mit diesem identifizieren. Das erste, an was ich ohne es zu wollen denke, wenn ich meine Geschichte als Migrantin überdenke, die erste Erinnerung, die mich ein ums andere Mal erschüttert, ist die kalte und stechende Einsamkeit einer vom Lächeln verlassenen Stadt, einer Stadt anonymer Umarmungen. In meiner Dritt-Welt-Vorstellung von Deutschland herrschte das Bild des Kalten Krieges, der metallischen Gebäude und des dichten Nebels… Ich kam ich im Sommer und war erstaunt über die Sonne und die Farben, die – auch wenn düster – vorhanden waren. Nun versuche ich, wie auch du, Lena, mich interkulturell neu zu denken, aber meine Wurzeln verbleiben wo sie sein sollten.“
Gracias Ana Rosa. Al final cada uno se va inventando el país en donde vive, no? A mi me gusta. Abrazos.
SpanDeutsch:
Lalo:
„Ausgezeichnete Erzählung. Auch ich empfinde Ähnliches. Ich lebe in den Vereinigten Staaten, aber meine Beziehung zu diesem Land begann ebenfalls in einem linken Kontext in Argentinien. Dieses Land hört nicht auf, mich zu überraschen, mich in Bewunderung zu versetzen, mich zum Weinen und zum Lachen zu bringen. Ich glaube, dass die Migration und ihre möglicherweise mehr als zwei Geschichten dies in uns hervorruft.“
Ana Rosa López Villegas:
„Wie auch mit anderen Texten in diesem Superblog, kann ich mich auch mit diesem identifizieren. Das erste, an was ich ohne es zu wollen denke, wenn ich meine Geschichte als Migrantin überdenke, die erste Erinnerung, die mich ein ums andere Mal erschüttert, ist die kalte und stechende Einsamkeit einer vom Lächeln verlassenen Stadt, einer Stadt anonymer Umarmungen. In meiner Dritt-Welt-Vorstellung von Deutschland herrschte das Bild des Kalten Krieges, der metallischen Gebäude und des dichten Nebels… Ich kam ich im Sommer und war erstaunt über die Sonne und die Farben, die – auch wenn düster – vorhanden waren. Nun versuche ich, wie auch du, Lena, mich interkulturell neu zu denken, aber meine Wurzeln verbleiben wo sie sein sollten.“