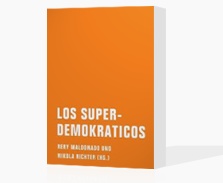No sé muy bien cómo responder a la pregunta que me formulan: “¿Qué es lo que he aprendido sobre la historia de mi país y qué es lo que pongo en duda?” Y no sé muy bien cómo responder porque la primera parte de la pregunta amerita una respuesta demasiado larga, y la segunda parte, “qué es lo que pongo en duda”, una muy corta que, a su manera, es aún más larga: todo. O bien la segunda parte de la pregunta responde la primera: lo que he aprendido sobre la historia de mi país es a ponerla en duda. Aunque a veces resulte cierta.
Supongo que tendré que explicarme: no sé en otros países, pero al menos en México, la historia (la oficial, por supuesto) es una suerte de cuento que se les enseña a los niños para inculcarles valores patrios. Algo así como el catecismo pero más entretenido. Y al igual que el catecismo tiene sus santos y sus mártires y sus imágenes veneradas. De hecho, hace apenas un par de semanas sacaron a desfilar por las calles las reliquias de los héroes independentistas: en México se está celebrando el bicentenario de la independencia con toda la carga oficialista que un festejo así implica. Tal vez de ahí el tono de fastidio con el que escribo estos párrafos.
Porque en realidad, me encanta la historia. Como a tantos mexicanos. Tal vez porque fue un cuento que nos contaron de niños. Lo cierto es que los libros de historia -novelados, claro- es de lo que más se vende en las librerías mexicanas. México tiene una tradición de extraordinarios historiadores. Y una notable tradición, también, de novelas históricas. Un ejemplo fascinante: Noticias del imperio de Fernando del Paso. Cómprenla, se las recomiendo… Literatura e historia: el límite no siempre es del todo claro. ¿No es la historia, en el fondo, siempre literatura, cuento, ficción, mito, poesía?
Los aztecas, una vez que lograron consolidar su imperio, destruyeron sus propios códices antiguos para poder reinventar su historia: fabularon un nuevo origen, más prestigioso, el cual los emparentaba con los toltecas: una especie de cultura griega local; siguiendo con esta comparación didáctica, digamos que los aztecas serían los romanos de este cuento.
Otro cuento: la nana de mi abuela vivía en Teotihuacan: un importantísimo centro ceremonial prehispánico anterior a los aztecas. Según mi abuela, la casa de su nana y las tierras que cultivaba estaban situadas justo al lado de las ruinas de la gran Pirámide de la Luna antes de que ésta fuera rescatada por el gobierno y convertida en patrimonio nacional. Cuando eso sucedió, a la nana le expropiaron sus propiedades y tuvo que irse a vivir, ya vieja, de arrimada con unos parientes que la recogieron. Pues bien, nos contaba mi abuela que cuando era niña iba algunos domingos a visitar a su nana a Teotihuacan. De allí su pequeña colección de objetos prehispánicos: pedazos de vasijas, cuchillos de obsidiana, figurillas antropomórficas. “Salen de las milpas”, nos decía, “cuando mueven la tierra para preparar los cultivos, por eso a esas figurillas las llaman niños de las milpas”. Me gusta pensar en mi abuela así: una niña recolectando pedacitos de historia como otros niños recogen caracoles en la playa o como otros cazan luciérnagas.
Y nos contaba, también, que en el corral donde estaban las gallinas había una entrada al interior de la pirámide pero que su papá nunca la dejó bajar. Esa historia, por supuesto, me fascinaba cuando era niño: el misterio del pasadizo secreto: ¿qué habría allá dentro? De ella, y de Indiana Jones, proviene mi gusto por la arqueología. Pero, todo hay que decirlo, mi abuela era muy fantasiosa y me contó muchísimas historias que luego fui descubriendo no tan verdaderas como creí. Así es que aprendí a sacarle raíz cuadrada a las historias.
Hace un par de años encontré una noticia en el periódico: los arqueólogos habían encontrado, a un costado de la Pirámide de la Luna, donde nos decía mi abuela que estaba la casa nana, una entrada a un pasadizo interior: ¡así es que era cierto! Recorté la noticia y se la llevé, emocionado, a mi abuela. Ella leyó la noticia con aburrición y me devolvió, indiferente, el recorte. Su falta de emoción me desconcertó. Luego comprendí: para ella el susodicho descubrimiento no implicaba ninguna sorpresa ni novedad: ¡ella lo sabía desde que era niña! Para mí el descubrimiento fue que las historias a veces también son verdad.
Y así, amiguitos, termina este cuento: con una moraleja: ¡qué horror! Como esos viejos cuentos que les cuentan a los niños.

 Temas
Temas