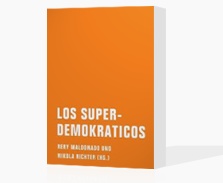En la estación de metro Boddinstraße en el barrio Neukölln de Berlín. Un barrio conocido por sus problemas y donde los alquileres van cada vez más en aumento. Foto: Anna-Esther Younes
Al comienzo de los años 90 me pasé muchísimo tiempo en frente de la tele. Vi a Ice-T en la película New Jack City, veía a chicos con navajas de mariposa y nueve milímetros que sólo hablaban de que querían irse de aquí. En la película “Sleepers” (en español: “Los Hijos de la Calle”), Robert de Niro le dice a sus niños: “Ustedes son capaces de salir de aquí”. De lo que siempre se hablaba era de salir. A los diez años me recostaba a las vigas de madera de la cancha de fútbol de mi barrio, en el que vivían, en su mayoría, maestros de escuela, y escupía en el suelo. Yo también quería irme de aquí.
La añoranza por una vida como la de los chicos de los suburbios de los años 60, 70, 80 y 90 en Los Estados Unidos puede que haya sido una proyección inmadura o un acto subversivo inconsciente- hoy creo muy firmemente que vivimos en guetos. Sólo que lucen diferente a los de la televisión. El gueto en el que se nos socializa está en la cabeza.
Un espacio imaginado para el otro. Un lugar del que a éste se le expulsa y en el cual le es permitido quedarse, en tanto no se mueva, en tanto respete las fronteras. Por ejemplo si un director de cine proveniente de una familia turca tiene que tematizar la historia migratoria o la patria de sus padres, o el supuesto conflicto entre culturas, éste debe satisfacer su categoría, debe permanecer en su gueto.
En el gueto de la cabeza las cosas adquieren un caracter fetiche. Cada nimiedad- el consumo de carne (de cerdo), el uso de un pañuelo de algodón o seda como tocado para cubrir la cabeza, el tipo de saludo (¿de abrazo?, ¿de besito? ¿con un apretón de manos?) -recibe una importancia fundamental e incompatible con otras cosas. Y entonces, ahora nos vemos en medio de un debate sobre la posibilidad de convivencia entre determinadas culturas. Con esto es toda la cháchara sobre la carne (de cerdo), el alcohol, los tocados sólo un intento condenado a fracasar, de disimular nuestra inconstancia en un mundo que se vuelve híbrido y en donde la disipación de los marcos de identidad está en aumento.
El gueto se vuelve más grande que el no gueto. Crece con la multiplicación de identidades híbridas. Y aquellos que intentan expulsar al otro de su espacio, se excluyen también ellos mismos. Permanecen provincianos en un mundo cada vez más cosmopolita. Ya no existen películas de migrantes o películas de no migrantes, ni literatura de migrantes o de no migrantes. Ya nada se puede clasificar bajo esta categoría. Cada ciudad mediana tiene numerosas conexiones a diversos países, a todas partes. Dichas conexiones logran incluirse hasta en las narraciones de nuestro tiempo.
Aproximadamente 18 años después de mi añoranza de gueto en la cancha de fútbol del barrio de clase media en el que crecí, me encuentro sentado en el cibercafé de Serda en el barrio Neukölln de Berlín, y estoy trabajando en uno de sus PC. Hay niños que entran al lugar para comprar caramelos de goma ácidos con sabor a regaliz o a coca-cola, o para jugar con las computadoras. Un chiquillo llamado Metin que lleva puestas unas gafas de concha demasiado grandes para él, me entrega un cuaderno con las últimas historias de ciencia ficción escritas por él mismo- en sus escritos los nombres Aylin y Hazm son nombres comunes de héroes berlineses. Ya Serda quiere cerrar su negocio y da vuelta al cartel de “abierto” de la puerta de vidrio. Metin me dice: “Ahora levántate por fin, que ya todos queremos irnos pronto de aquí.”

 Temas
Temas