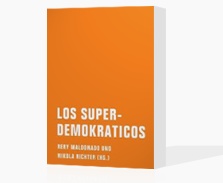En cierta callecita de Kreuzberg, hay un puesto de shawarma muy peculiar. No les daré la dirección exacta, pues resulta más fácil entregarse a la entropía y dar con él.
Así fue como lo encontré, por azar, después de andar tres horas perdido por Berlín, tratando de encontrar la biblioteca del Instituto Iberoamericano. Quería hacer unas lecturas sobre viajeros en el tiempo y revisar algunas crónicas brasileñas del expedicionario alemán Hans Stadden, pero al final me terminó ganando el hambre y la desesperación, así que entré al puestito de shawarma.
Me pedí dos.
El primer sándwich muy rico. Ahora, al segundo, algo le habrán puesto, porque de golpe comprendí que el torno donde giraba la carne era en realidad un dispositivo sui generis, que permitía el salto dimensional de personajes de distintos tiempos y geografías. Lo juro, es así. ¿Para qué me voy a poner a mentirles? Esto es un artículo, no una ficción. La cosa es que mientras masticaba un jugoso trozo de cordero, vi materializarse desde el pincho giratorio a un cubano, o eso me pareció, mulato, vestido como todo un catrín de los cincuentas, acompañado de tres muchachas ataviadas para el carnaval de Río.
El cubano y sus edecanes lucían bañados de un brillo de anguilas en aguas de la oscuridad. Se pusieron a discutir la dialéctica hegeliana, al mismo tiempo que se palmoteaban las nalgas entre sí. Hablaban en perfecto inglés y parecían realmente de otro tiempo, porque jamás mencionaron a Fidel Castro. Esto me pareció bueno. Chachachá: el pincho giratorio era un único haz de luz.
Al poco tiempo vi resplandecer otra fulguración… un rostro emergió, como el poster alienígena en la pared de una habitación adolescente. Era una mujer albina, diríase rubia pero la palabra le quedaría corta. Blanca como la magia blanca de la leche en polvo. Sus facciones, sin embargo, eran las de una persona de origen amerindio. Azteca, quizás. Lo más llamativo era que usaba un huipil, con todo el colorido típico, pero con un hoody muy fashion incorporado, a manera de penacho tornasol. Me miró a los ojos y comunicó una sabiduría telepática que me puso a llorar. Los demás comensales pensaron que mi llanto era porque le había echado mucho chile a mis tacos.
Fui al baño y volví al cabo de unos minutos.
El siguiente en aparecer fue Muammar Al Gadafi. O alguien que se le parecía mucho, con unos quince años más ¿Un clon venido del futuro? Igual de feo y feroz, se dirigió a mí en una lengua que, supuse, era el griego: “¿qué me miras, perro?”, balbuceó. Y entendí. Mentiría si digo que no me asustó, pero en lugar de recular, más bien arremetí con una intensa perorata política que ya no recuerdo, la cual no le movió ni un pelo al líder libio. Sólo siguió de largo, masticando su shawarma y sosteniendo una Afri Cola.
Haciendo la digestión tomé conciencia: ésta es mi Berlín.

 Temas
Temas